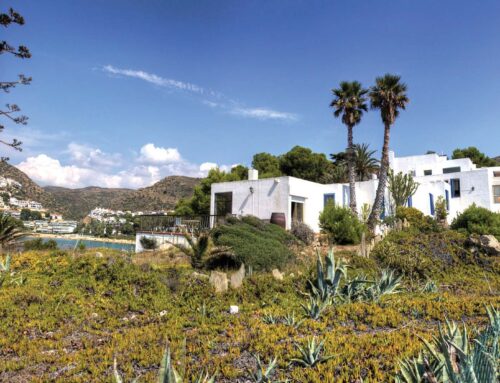En una época dominada por la inmediatez visual y las formas espectaculares, la arquitectura corre el riesgo de convertirse en una mera imagen, en un objeto para ser fotografiado más que para ser habitado. Frente a esa tendencia, surge la necesidad de reivindicar una arquitectura de la humildad, donde el protagonismo vuelva a los sentidos, al tiempo y a la experiencia de vivir los espacios.
El arquitecto y pensador Juhani Pallasmaa lo expresa con claridad: «la verdadera arquitectura no se impone, crece lentamente, escena a escena, revelando sus cualidades con la calma y la lentitud de quien sabe mirar». Del mismo modo, Ricardo Legorreta defendía que «lo bello de la naturaleza y del ser humano no se descubre de una vez; los espacios, como las personas, tienen su misterio». Habitar un lugar es aprender a descubrirlo poco a poco, cada día de una manera distinta.
No hace falta que la arquitectura impacte: lo fundamental es que produzca bienestar, que acoja, que inspire, que estimule la fantasía de quienes la viven. Porque, como recordaba el propio Legorreta, «un arquitecto es un hacedor de sueños».

Cementerio Fisterra
Arquitecturas frágiles que dialogan con el paisaje
Pallasmaa describe la arquitectura frágil como aquella que se opone a la grandilocuencia, al gesto visual dominante. No busca impresionar, sino conectar; no pretende ser eterna, sino coherente con su entorno. Esa fragilidad no es debilidad, sino sensibilidad: la capacidad de adaptarse, de integrarse, de dialogar con el paisaje.
El Cementerio de Fisterra, obra de César Portela, es un ejemplo sublime. Situado en un paraje mítico de Galicia, entre el mar y el cielo, se compone de catorce cubos de granito aparentemente dispersos sobre una ladera. La arquitectura se funde con la naturaleza, sin imponerse: una construcción silenciosa frente al infinito, un refugio donde el vacío se convierte en memoria.
También el Museo del Louvre-Lens, de Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa (SANAA), expresa esta voluntad de fusión. Sus volúmenes translúcidos de aluminio y vidrio se disuelven en el paisaje del norte de Francia, reflejando el cielo y los árboles, casi desapareciendo en su entorno. Ambos proyectos representan una arquitectura de imagen frágil, que renuncia al impacto para convertirse en experiencia sensorial, en atmósfera.

Museo Louvre
La arquitectura como empatía
Habitar un espacio no es solo ocuparlo: es establecer un vínculo emocional con él.
Pallasmaa define la empatía arquitectónica como esa conexión entre la persona y el espacio, una identificación que se produce cuando proyectamos nuestras emociones sobre los materiales, la luz o el vacío. Cuando la experiencia es positiva, la empatía se convierte en belleza.
“En las experiencias memorables de arquitectura, el espacio, la materia y el tiempo se funden en una única dimensión, en la sustancia básica del ser que penetra en nuestra consciencia.”
— Juhani Pallasmaa
Los espacios que proyectamos deben ir más allá de la función o la forma. Deben ser marcos existenciales, escenarios para una vida plena.
En ellos guardamos recuerdos, objetos, imágenes y huellas de lo que somos. La arquitectura, entonces, se convierte en un lugar de memoria: un refugio donde se albergan las emociones.
La arquitectura de la humildad no busca el aplauso ni la imagen; busca la reconciliación entre el ser humano y el mundo. Es la arquitectura que se siente, que acompaña, que respira con quienes la habitan.